Por: Antonio Tello

Cruzada capital contra el Estado y la cultura
Iniciada la tercera década del siglo XXI, las repetidas crisis económicas que ponen en jaque el progreso de los países y el bienestar de los ciudadanos ¿son realmente crisis o sacudidas más profundas del sistema que preludian una nueva civilización gobernada por un tecno capitalismo? ¿Ha comenzado la guerra cultural?
El persistente y cada vez más intenso ataque a los estados-nación para convertirlos en meras entidades gerenciales de las grandes corporaciones ahora, en algunos países, ha pasado a una fase superior teniendo como objetivo minar la cultura, la historia, las creencias y toda base de sustentación de las identidades nacionales.
- El Estado capitalista
Las guerras de Rusia contra Ucrania y de Israel contra Palestina y otros conflictos armados, las guerras comerciales, las tensiones sociales derivadas de las cíclicas crisis económicas y los terribles efectos del cambio climático han puesto al planeta en una dramática situación en la que parece peligrar la misma supervivencia de la especie humana.
Para aproximarse a la comprensión de este estado de cosas ya no bastan los análisis de circunstancias o coyunturales. La compleja realidad del mundo ha llevado al ser humano a sentir una extrañeza vital en el planeta y, consecuentemente, a reconocer en su interior un profundo sentimiento de extranjeridad existencial. En Occidente, quizás el comienzo de este proceso de transformación en la relación, por un lado entre los seres humanos entre sí y, por otro, entre ellos y el mundo, que los ha llevado al borde del abismo, pueda datarse arbitrariamente al final de la Edad Media, en el ocaso del pensamiento mítico. En ese momento histórico, cuando el ser humano empezó a tomar conciencia de su individualidad y verse capaz de transformar y adaptar el mundo a sus intereses. A través de los ojos de los señores más poderosos de entonces todo -mercancías, arte y hasta el tiempo[i]– cobró valor. Tuvo un precio.
Desde el siglo XVI empezaron a circular las ideas mercantilistas que propugnaban el desarrollo del comercio, especialmente el exterior, mediante una fuerte intervención del Estado, encarnado en el absolutismo monárquico, a fin de asegurar una acumulación de metales preciosos, fundamentales para la riqueza de cada reino. En tales circunstancias, la carencia de algunas especias orientales debido al bloqueo musulmán de las rutas habituales y, sobre todo, el descubrimiento europeo de América que provocó la exploració de rutas alternativas, ocasionó un extraordinario flujo de estos metales de este continente hacia Europa, que desembocó en una fuerte inflación y el consiguiente aumento de los precios de los bienes de consumo. Esta situación y las guerras de religión afectaron profundamente las economías de los reinos, que debieron desarrollarse sobre la base del dinero y de los precios, y, sobre todo, del acopio de los metales preciosos.
Hacia el siglo XVII, la entrada de metales preciosos empezó a disminuir, con lo cual aumentó el valor del dinero y los precios tendieron a estabilizarse, aunque la posesión de metales siguió siendo importante para asegurar el poder del Estado y una balanza comercial favorable. Pero, para lograr esto, de acuerdo con las ideas mercantilistas de Antoine de Mont-Crétien, era necesario aplicar políticas agrarias, comerciales, industriales, monetarias y fiscales adecuadas a fin de poder financiar las flotas y ejércitos que aseguraran la expansión colonial. Sustentados en la razón práctica, los pensadores mercantilistas impusieron en el imaginario burgués la noción de un funcionamiento mecánico de las fuerzas y factores de la actividad económica al margen de consideraciones morales y religiosas que, según ellos, distorsionaban la percepción y el análisis del desarrollo económico. Es así que la posesión de riquezas se tornó imprescindible para asegurar el poder y la seguridad del Estado, el cual debía tomar medidas de fomento y protección de las industrias y producción agropecuaria locales con disposición de mano de obra barata procurando expansión territorial y creación de áreas de influencia, para la obtención de materias primas y la colocación de las manufacturas excedentes. De este modo, con un férreo control monopólico del comercio exterior por parte del Estado monárquico ya se prefiguraba la primera fase del capitalismo. Pero este control estatal contrariaba los intereses particulares de industriales y comerciantes, quienes encontraron en las ideas de los fisiócratas, entre ellos el francés François Quesnay, un soporte doctrinal para sus propósitos. Fundándose en una supuesta ley natural, la fisiocracia sostenía que el correcto funcionamiento del sistema económico de una nación estaba asegurado sin la intervención del Estado.
John Locke e Immanuel Kant, entre otros, tomaron la posta de la fisiocracia y fueron más allá desarrollando una amplia doctrina social – la libertad individual como don natural y la igualdad ante la ley-, política – limitación de los poderes del Estado- y económica -libre mercado e iniciativa y propiedad privada-, que sedujo a la burguesía mercantil. Había nacido el liberalismo, cuyo pensamiento, que combinaba la razón práctica con el don natural, empezó a ganar el imaginario de las elites sociales. Sólo unos pocos, como el pintor español Francisco de Goya, quien en 1799 produjo una desasosegante aguafuerte con el título “El sueño de la razón produce monstruos”, intuyeron el peligro que albergaban la radicalización de estas ideas.
El siglo XVIII, con el ruido mecánico de la Revolución industrial de fondo, alumbró en las potencias europeas un capitalismo incipiente, con el que se crearían las condiciones sociales y políticas propicias para un cambio de sistema que sustituiría al surgido de la conquista y colonización de América. Este nuevo sistema, que iba en detrimento de la aristocracia terrateniente y del campesinado dependiente de ella, se acomodaba mejor a los intereses económicos de la pujante burguesía.
El monopolio comercial y los impuestos que la Corona británica imponía a sus colonias provocaron en éstas un profundo malestar, que se manifestó de forma violenta en 1773, cuando un grupo de colonos disfrazados de nativos, arrojó al agua un cargamento de té de los barcos surtos en el puerto de Boston. Este incidente sería el preludio de la guerra de independencia que, con el apoyo de Francia y España, llevarían a cabo las trece colonias entre 1775 y 1783. Tras la independencia americana, que abanderaba el ideario liberal, quedaron al desnudo los excesos y las carencias de los Estados monárquicos europeos, los cuales no pudieron mantener en sus jurisdicciones el orden social, político y religioso.
La pobreza y las insoportables desigualdades sociales hicieron estallar en 1789 la Revolución francesa, que acabó con el Antiguo Régimen bajo la seductora consigna de “Libertad, Igualdad, Fraternidad”. Sin embargo, los mandatos que se desprendían de esta divisa no se correspondían exactamente con las necesidades y aspiraciones de las masas campesinas y trabajadoras. La noción de libertad que se acuña entonces se interpreta como un don natural del hombre ante el cual ninguna voluntad puede oponerse y por lo tanto la igualdad queda condicionada a la fuerza de quienes pretenden hacerla valer. Las protestas de las mujeres por su exclusión en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano llevan a la muerte a luchadoras como Marie Gouze -Olympe de Gouges-, redactora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana- y Marie-Jeane Roland de la Platerie, quien camino de la guillotina exclama “¡Oh, libertad! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”.
En el tratado de Westfalia, que en 1648 había liquidado el orden feudal y sancionado el desarrollo de entidades territoriales y poblacionales organizadas en torno a un gobierno, se acuñó el concepto de Estado-nación, sobre el cual se edificó el nuevo orden social, burgués, liberal y capitalista teniendo como régimen de gobierno necesario en esa etapa fundacional la democracia parlamentaria. Una democracia donde los segmentos de poder de burgueses y terratenientes garantizaban su accionar a través de limitaciones -económicas y sociales y la exclusión de la mujer – para el ejercicio de la acción política a parte de la ciudadanía mediante el voto censitario. Al mismo tiempo, no obstante la participación limitada de los ciudadanos, uno de los preceptos básicos de la Constitución de EE.UU. garantizaba enfáticamente el derecho a la propiedad privada como fuente de felicidad de la comunidad. No había participación en la vida política sin propiedad.
En la primera fase del sistema capitalista, en la que se pone en marcha el proceso de crecimiento y acumulación del capital, la concentración del nuevo poder político y el fortalecimiento del Estado-nación fueron determinantes para la consolidación del sistema, aunque sin olvidar la premisa liberal de un dominio económico total y sin interferencias institucionales ni políticas sobre “el mercado”. Así, las guerras de expansión territorial europeas y las de emancipación americanas comprometieron en la lucha a los ciudadanos del pueblo llano -los futuros consumidores- con la consigna de libertad, igualdad y fraternidad social cuando en realidad sólo se trataba de una lucha por la libertad de comercio. Las banderas patrias de los estados-nación nacientes servían de mojones territoriales de los nuevos mercados, donde las potencias capitalistas colocaban sus manufacturas excedentes o extraían sus materias primas.
En consonancia con los progresos científicos y tecnológicos que se verificaron a lo largo del siglo XIX, especialmente en los medios de transportes, este capitalismo de Estado experimentó un espectacular desarrollo que repercutió en las instituciones políticas de la democracia parlamentaria, donde los grupos de poder se vieron obligados a aceptar algunos avances sociales. El desarrollo económico urbano determinó el flujo campesino hacia las grandes ciudades industriales, en cuyas periferias se hacinó dando origen a una nueva clase social, el proletariado, que proporcionó a la burguesía capitalista fuerza de trabajo. Sin embargo, ante los exiguos salarios y las miserables condiciones de vida, las nuevas masas proletarias no tardaron en reaccionar contra los propietarios de los medios de producción. Estas tensiones entre ambas clases sociales dieron lugar al choque ideológico entre el liberalismo, adoptado como soporte doctrinal por la burguesía, y varias corrientes de pensamiento -metodismo, socialismo, marxismo, anarquismo, corporativismo-, favorables a los intereses de la clase trabajadora a través de partidos y organizaciones sindicales.
Tomando ideas de una teoría publicada en 1777 por Le Trosne[ii] e ideas de Adam Smith dadas a conocer en 1790, Jean-Baptiste Say enunció en 1803 la “ley Say” o “leyes de mercado”, consideradas uno de los principios básicos del liberalismo. Según estas leyes, como consecuencia de la división del trabajo, cada individuo no puede producir todo lo que necesita, pero aquello que produce lo hace en cantidades superiores a sus necesidades, de modo que el excedente puede canjearlo por otras mercancías y servicios que producen otros a través del dinero. Es decir que las demandas y las ofertas totales de productos son siempre iguales y que en su mecanismo de interacción el dinero tiene un papel meramente instrumental. Por tanto, las recesiones cíclicas por superproducción y desempleo no son atribuibles, según estas leyes de mercado, a la disminución en el circulante de dinero ni tampoco a la falta de demanda o a la sobreproducción de productos innecesarios, los cuales pueden serlo para un sector de la población, pero no para otros, sino a las distorsiones que produce el intervencionismo estatal en su libre intercambio.
Sin embargo, las cíclicas crisis económicas y los conflictos armados entre las tradicionales potencias coloniales tuvieron continuidad entre los modernos estados y desembocaron en la primera mitad del siglo XX en dos guerras mundiales y en un soberbio colapso económico. Fueron precisamente el Crash del 29 y la gran depresión que se vivió en EE.UU. y los países europeos los que alertaron a algunos economistas sobre ciertos errores doctrinales. Uno de ellos, John Maynard Keynes, no sólo teorizó sobre la necesidad del papel del Estado como ente regulador de las operaciones mercantiles en la sociedad, sino que también puso de manifiesto la falta de rigor científico de las supuestas leyes de mercado de Say. A pesar de esta crítica y del éxito de las propuestas de Keynes para sacar a EE.UU. de su recesión, las leyes Say fueron recuperadas por los seguidores de las caducas escuelas austríaca y de Chicago y son hoy instrumentos discursivos que el capitalismo especulativo utiliza como arma disuasiva o de desestabilización política y económica contra los Estados de economías frágiles.
A finales del siglo XIX, la libertad de comercio pregonada por los liberales se vio amenazada por los excesos en la concentración de capitales y la aparición de un nuevo modelo de monopolio. Esta situación llevó a algunos países capitalistas, entre ellos EE.UU., a sancionar las primeras leyes anti trust. No obstante, grandes corporaciones estadounidenses y europeas encontraron medios para seguir controlando el mercado internacional y manteniendo su hegemonía aprovechándose de la fortaleza de las monedas nacionales, que les permitían el control de los precios de las materias primas, los bienes de producción y los salarios de los países subdesarrollados o de economías emergentes.
En 1944, con el propósito de frenar o suavizar los efectos de los colapsos financieros que ocurrían al final de los grandes conflictos, las potencias capitalistas occidentales sentaron en Bretton Wood, EE.UU., las bases de un nuevo sistema monetario que eliminó el patrón oro. En la ocasión, las potencias capitalistas fundaron el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el cometido de proveer de fondos y financiamiento a los países que los necesitaran. Sin embargo, tanto el BM como el FMI operaron desde el principio como plataformas de control de las economías de los países prestatarios en favor de los intereses de los países ricos y de sus grandes corporaciones.
Un año más tarde, al final de la Segunda Guerra Mundial, el Estado capitalista alcanzaría su punto de máxima fortaleza institucional, política y económica y el punto culminante de comunión con el capital privado, con el que se preparó para llevar a cabo una soberbia operación de propaganda ideológica contra la amenaza comunista. Era el principio del fin del idilio.
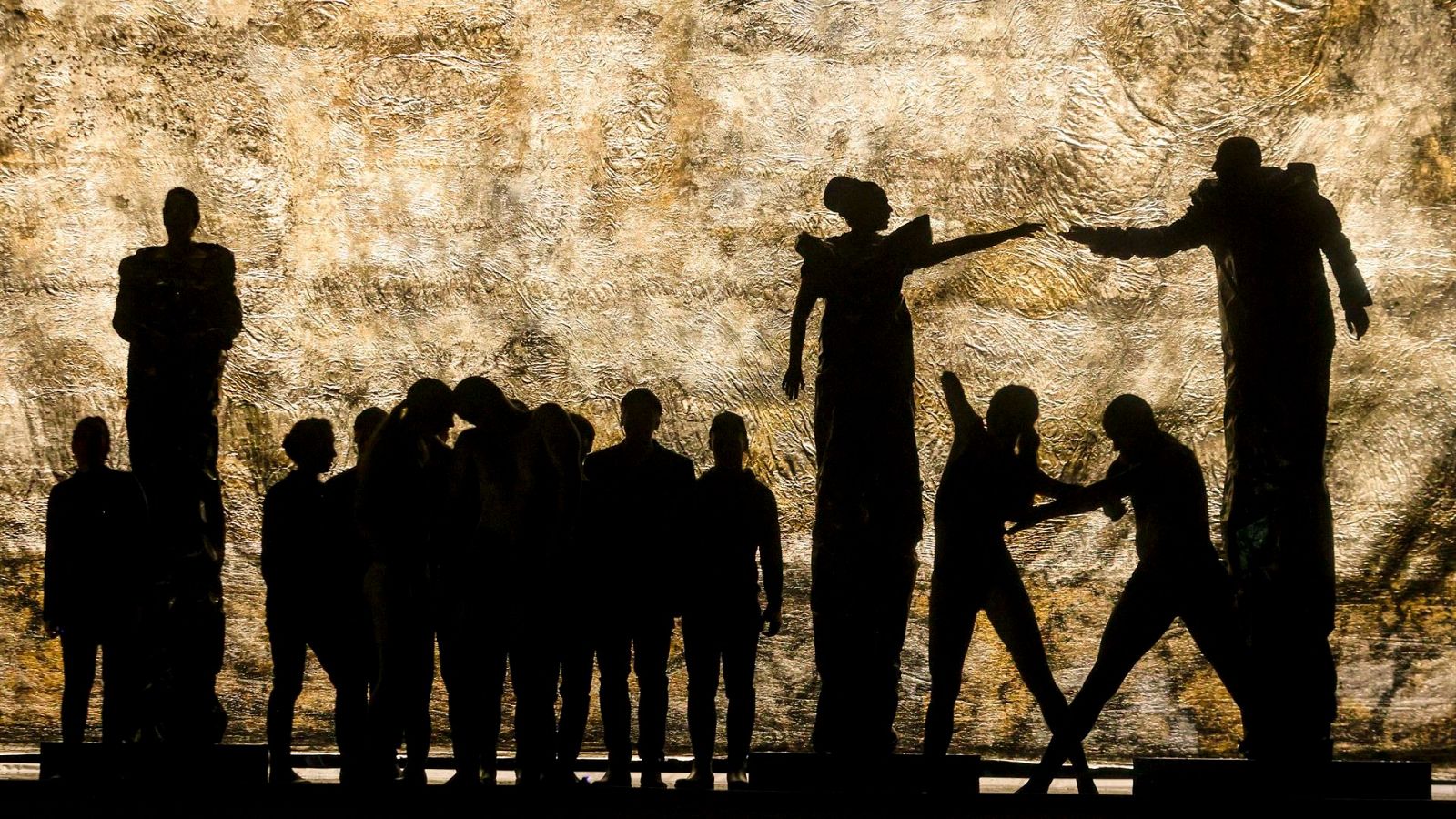
II. La guerra liberal contra el Estado y la cultura
Acabada la Segunda Guerra Mundial, los Estados occidentales vencedores y el capitalismo de libre empresa convinieron en crear, paralelamente al sistema monetario surgido de Bretton Woods, un sistema económico que obrara como arma ideológica y cultural contra la amenaza comunista del Este. Mientras, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 267 A (III), promulgaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Estado capitalista y el capitalismo privado occidental dispusieron garantizar un marco de libertades para las actividades mercantiles y financieras privadas y, al mismo tiempo, procurar un bajo nivel de desempleo y un sistema de seguridad social y de servicios sanitarios a la población. Había nacido lo que ahora conocemos como estado de bienestar[iii] o “welfare state”. El estado de bienestar, basado en las propuestas keynesianas de pleno empleo y desarrollo económico socialmente equilibrado, constituía un pacto social que establecía un reparto equitativo de las riquezas y beneficios entre la población y el compromiso del Estado a proveer determinados servicios y garantías sociales a todos los habitantes del país.
Este acuerdo social se correspondía con el desarrollo de los mecanismos institucionales de las democracias parlamentarias de cuño liberal a través del sufragio universal incluyendo progresivamente el voto femenino. Sin embargo, a lo largo del siglo XX, tales avances desembocaron no pocas veces en formulaciones distorsionadas y prácticas y comportamientos empresariales reñidos con la ética humanista emanada de la Declaración Universal de los DD.HH. Según el economista y político francés Jacques Attali, “la creciente identificación del capitalismo con el mercado margina los valores éticos a favor de las preferencias individuales inmediatas de los agentes que operan en el mercado [y] sobre todo asegura la rentabilidad del capital[iv]”.
En el contexto de la Guerra fría entre los dos grandes bloques ideológicos en los que se dividió el mundo tras las conferencias de Yalta y Postdam de 1945, el capitalismo occidental acentuó sus tendencias imperialistas. No obstante el proceso de descolonización que comenzó entonces, las potencias coloniales mantuvieron el control de los mercados internacionales y, con la complicidad de las elites locales de sus antiguas colonias, lograron asegurar la posición de fuerza del imperialismo político-económico. EE.UU., que asumió el liderazgo de Occidente, extendió, a través de sus corporaciones y de la “diplomacia del dólar”, su dominio político, económico y militar sobre los países de su radio de influencia, especialmente los latinoamericanos, y estableció un fuerte control sobre la producción de materias primas y fuentes energéticas. Los pacifistas estadounidenses, contrarios a la guerra de Vietnam, así como los movimientos de emancipación y los grupos guerrilleros representaron una fuerte reacción contra esta política hegemónica del capitalismo, que obligó a EE.UU. a desarrollar la “doctrina de seguridad nacional”, según la cual el enemigo estaba en casa, y a recurrir con frecuencia al uso de la fuerza directa o indirectamente valiéndose de las fuerzas armadas locales y al uso de métodos extremos y contrarios a toda humanidad para combatir la insurgencia y la oposición ideológica, que precedieron a la caída del bloque comunista.
La última fase del imperialismo comenzó, en 1973, con la guerra de Yom Kipur y la crisis del petróleo, y el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende, y se aceleró a partir de la disolución de la URSS, entre 1990 y 1991, dando lugar al proceso de globalización. El nuevo orden internacional, con la impronta doctrinaria ultraliberal impulsada por Milton Friedman y sus discípulos de la Escuela de Chicago, puso fin al idilio entre el Estado capitalista y el capitalismo privado habilitando el desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar, la desregulación de los mercados y la guerra contra el Estado como entidad político-administrativa y contra la cultura.
En los primeros años de la tercera década del siglo XXI, el progresivo debilitamiento de los Estados nacionales, incluso de los más poderosos, está directamente relacionado con el proceso de globalización, el cual implica la deslocalización de las grandes empresas que, al asentarse en países con mano de obra más barata y menores cargas impositivas, a los que tampoco mejoran las condiciones socio-económicas, generan en el Estado madre una disminución de la recaudación tributaria que afecta a la calidad de los servicios y generalizan la reducción de los salarios y la precarización laboral. En este marco, los Estados debilitados se comportan como señoríos gerenciales, cuyos recursos públicos son utilizados para salvar las crisis sistémicas causadas por operaciones especulativas[v] o crisis provocadas por catástrofes naturales, muchas de ellas consecuencia de la depredación del planeta, o pandémicas.
Las armas doctrinales e institucionales para alcanzar la hegemonía del sistema estuvieron dispuestas desde la fundación del capitalismo y ahora, cuando la concentración del capitalismo especulativo y el productivo han llegado a un punto de colapso, empiezan a utilizarse con todo su potencial. La guerra de desgaste cultural y social, paralela a la guerra contra el Estado, está relacionada con la división del trabajo, social e internacional, y con la exclusión de la ciudadanía de la vida política de su comunidad. Una exclusión que se verifica a través del clasismo; la atomización de los intereses ciudadanos y de sus identidades hasta instalar en el imaginario colectivo un hiper individualismo egoísta, insolidario y muchas veces violento; el uso extensivo de lenguajes funcionales al poder del sistema -académico, tecnológico, economicista, de género, etc.-; la estandarización de las producciones artísticas; la negación del trabajo como valor, la precarización laboral y la pérdida de poder adquisitivo del salario considerado como gasto, entre otros diversos factores.

Lo que aparenta ser una profunda crisis económica es en realidad una crisis del sistema imperante desde hace más de dos siglos como consecuencia del colapso producido por la radical acumulación de capitales productivos y especulativos[vi] en muy pocos grupos de poder, que se disponen a transitar hacia lo que el ex ministro griego Yanis Varoufakis llama “nuevo orden tecno-feudal”. Un orden deshumanizado en el que prevalece la utilización perversa de las nuevas tecnologías.
Estos grupos de poder están conformados por grandes corporaciones y poderosos fondos de inversión, algunos de ellos llamados “fondos buitre” por su naturaleza extremadamente dañina, que controlan todos los resortes de la economía mundial. Sin embargo, a pesar de que este control es tan exhaustivo que casi ya no necesitan, como en la fase anterior, de las elites o las fuerzas armadas locales, aún no es suficiente para ejercer un dominio absoluto sobre la sociedad, a la que identifican con “el mercado”. De aquí que, en esta fase culminante del sistema, en la que naturalmente se producen grandes tensiones a raíz de los desplazamientos del poder económico, especialmente de Occidente hacia Oriente, los grupos de poder hayan decidido emprender una cruzada capital, al menos en las regiones más vulnerables, contra el Estado y las culturas que dan soporte identitario a los pueblos. Con la complicidad de los medios de comunicación cooptados, agencias de publicidad y el uso perverso de las redes sociales, principalmente, el sistema ha logrado crear un clima social de caos y violencia tal, que, ante una clase política colonizada por el poder económico e impotente para dar respuestas a las carencias de la comunidad, al ciudadano se le hace muy difícil pensar con racionalidad y sustraerse de lo emocional. La desinformación; las noticias falsas que contribuyen a operaciones judiciales de persecución política; los discursos antidemocráticos y de odio; el descrédito permanente de las instituciones, de las acciones de gobierno y de las organizaciones sindicales; el menoscabo de los Derechos Humanos y de las creencias religiosas; el negacionismo del terrorismo de Estado y del cambio climático; el revisionismo interesado de las historias nacionales; la reducción de todo lo que atañe a la vida y al bienestar de las personas a mercancía -servicios, educación, salud e incluso el mismo cuerpo humano-; el desprecio o amenaza de destrucción de entidades o símbolos que representan las soberanías nacionales -desde zonas poco productivas hasta las monedas locales- y la relativización de los valores éticos son algunos de los medios de deshumanización social de la cruzada capitalista para convertir a los ciudadanos en individuos zombies[i], seres despojados de toda capacidad y voluntad de pensar e imaginar, y así someterlos física y espiritualmente.
Estas minas de profundidad destinadas a dañar en su línea de conciencia y cohesión social los valores éticos y culturales que sostienen la identidad nacional de los pueblos son lanzadas por los cruzados del capital, que agitan la bandera de una libertad que no existe para el ciudadano sino para las operaciones mercantiles, la exacerbación del consumo, en el marco de una sociedad sin noción del bien común; una sociedad de población esclava, hiper individualista, altamente fragmentada y robotizada, donde ni el Estado como ente regulador de la convivencia ni la piedad existen. Una sociedad en la que “creemos que somos libres, pero en el fondo producimos, aumentamos el capital. Es decir, el capital utiliza la libertad individual para reproducirse. Eso significa que nosotros, con nuestra libertad individual, solo somos los órganos sexuales del capital”, como afirma Byung-Chul Han poniendo el foco en los efectos represores y utilitarios que provocan en los seres humanos las actuales condiciones sociales, políticas y tecnológicas. Como apuntaron en su momento Sigmund Freud en “El malestar de la cultura” y Herbert Marcuse en “Eros y civilización” acerca de que toda civilización tiende a reprimir los impulsos instintivos de los individuos, el filósofo surcoreano profundiza en esta idea y advierte sobre la amenaza que representa para el futuro de la humanidad “el narcisismo y exhibicionismo exacerbados de la sociedad virtual” debido a que “el neoliberalismo, con sus desinhibidos impulsos narcisistas del yo y del rendimiento, es el infierno de lo igual, una sociedad de la depresión y el cansancio compuesta por sujetos aislados. Los muros y las fronteras ya no excitan la fantasía, pues no engendran al otro. Dado que el Eros se dirige a ese otro, el capitalismo elimina la alteridad para someterlo todo al consumo, a la exposición como mercancía[ii]”. ¿Cómo no pensar entonces que no estamos ante una profunda crisis económica sino ante una dramática crisis de civilización?
[i] Beck, Ulrich, “La invención de lo político. Para una teoría de la modernización reflexiva”. Fondo de Cultura Económica, Bs.As., 1993. “Trabajadores zombies”, Página 12, septiembre, 1999. https://www.pagina12.com.ar/1999/suple/libros/99-09/99-09-12/nota2.htm
[ii] Byung-Chul Hue, “La agonía del eros”, Herder, Barcelona, 2014.
[i] El tiempo es oro. Frase que al parecer acuñó Benjamín Franklin, en su ensayo “Consejos para un joven comerciante”, publicado por George Fisher, en 1748.
[ii] Guillaume-François Le Trones (1728 – 1780). Jurista y economista francés, figura referente de la fisiocracia.
[iii] Estado de bienestar o “welfare state” es la expresión acuñada en 1945 por William Temple, arzobispo de Canterbury, en oposición a la economía de “warfare state”, estado de guerra, impuesta por Adolf Hitler en Alemania.
[iv] Attali, Jacques, “Diccionario del Siglo XXI”, Paidós, Barcelona 2007.
[v] La quiebra de Lehman Brothers., en 2008, obligó a la Reserva Federal de EE.UU. y a los bancos centrales europeos a prestar dinero público a bajo interés, bajar las tasas de interés y a recomprar deuda pública, para evitar la bancarrota de los bancos y la sangría de miles de puestos de trabajo, a costa de un incremento extraordinario de la deuda pública mundial.
[vi] La crisis económica que estalló en EE.UU. en 2008, y que se extendió por todo el planeta poniendo en peligro la paz mundial, es un síntoma del colapso del imperialismo como sistema de poder político y económico capaz de crear condiciones sociales más justas y humanas.